¿Qué pasa cuando se apagan los aplausos? ¿Cómo es vivir y jubilarse en uno de los circos más grandes de la Argentina?
Por Exequiel Svetliza | Ilustración de Julio Federico Augier
En abril de 2014 viví cuatro días en el circo Rodas. Por las mañanas, me despertaba entumecido en la litera de un pequeño tráiler. Tenía a sólo un par de centímetros de mi rostro la cucheta de arriba. Mi primera percepción del mundo era esa madera que suponía fría. Unos rayos de sol débiles que no alcanzaban a entibiar el aire se escurrían por la ventanilla. Esa luz aguachenta y el piar de niños que se mezclaba con el sonido de fierros y herramientas y máquinas y hombres en movimiento que llegaban desde el taller, me permitían constatar que no estaba en un sarcófago. Mi cuerpo, comprimido y contracturado, no era el de una momia. La evidencia llegaba siempre tarde. Segundos antes, me abrumaba una confusa sensación de vacío; como de muerte. Minutos después, me perdía entre la bandada de uniformes escolares de distintos colores, mientras maestras muy bien peinadas organizaban el bullicioso caos en una hilera que serpenteaba por la vereda y se metía en la carpa. El circo, siempre, despertaba antes.
El Rodas había llegado a Tucumán y se había instalado en los terrenos donde alguna vez funcionó la cerámica Matas, en la avenida Belgrano al 3400. En aquellos fríos días de otoño intenté contar una historia; la historia de cómo se vive en un circo. Al momento de llegar con el bolso a cuestas, mi presencia generó cierta extrañeza entre los artistas. Con el correr del tiempo, a medida que ellos se fueron enterando qué era lo que yo hacía ahí, lo que en principio fue curiosidad viró hacia la indiferencia. Era como si un muro invisible y, a la vez, infranqueable me separara de la comunidad del circo. Pensé que se trataba del pudor natural de sentirse observados por un desconocido que, una vez terminado el show, se colaba tras bambalinas y buscaba inmiscuirse en sus vidas íntimas. Pero al tiempo entendí que no era por mi condición de cronista o de simple curioso que generaba desconfianza, sino por otra condición; eso que ellos denominan, a veces de forma despectiva, “estable”. Es que para la gente de circo las personas se dividen en tres categorías: encontramos en la cúspide de la escala de valores a todos aquellos que son de circo, es decir, los que provienen de familias de cirqueros. Sus padres y abuelos nacieron y crecieron en el circo al igual que ellos y, tal vez, sus hijos y los hijos de sus hijos. Como el abuelo de Marcelo Stancovich, el encargado del espectáculo de aguas danzantes, que vino en barco desde Yugoslavia escapando de la Primera Guerra Mundial. El hombre llegó al puerto de Buenos Aires con un pequeño cofre de oro como toda fortuna y compró un circo, al que llamó Los siete hermanos Stancovich. Luego, un incendio destruyó la carpa y sus hijos se desparramaron por otros circos junto con sus artes. No fue esa su única tragedia: la muerte lo encontró después en la pista al caerse del trapecio. Luis Tapia, el joven payaso del Rodas, está en la copa de un frondoso árbol genealógico de artistas circenses en cuyas ramas hay trapecistas, malabaristas y, sobretodo, payasos. Es nieto de Chicharrito, un reconocido clown chileno, pero el arte de circo le viene con la sangre desde mucho más lejos. Él dice que pertenece a la séptima generación, pero piensa que podrían ser más; desde su ubicación en el árbol es difícil ver cuán profundo se entierran sus raíces artísticas. Los de circo, como Luis o Marcelo, no necesitan del aval de los años: son poseedores de una sabiduría ancestral; portadores de la palabra autorizada.
Un peldaño más abajo, les siguen los que no son de circo pero están en el circo. Son todos aquellos para quienes la vida circense no es parte de una herencia familiar ni de un legado ni de una tradición. Acá y ahora son artistas de circo. Tal vez sean los integrantes de una primera generación, pero tal vez no, tal vez sólo están de paso. A esta jerarquía pertenecen la mayoría de los jóvenes integrantes de “la pajarera”, un enorme tráiler que reúne veinte diminutas habitaciones; especie de gran jaula de las locas donde los bailarines del circo conviven en estrecha vecindad. Muchos de ellos ven en el espectáculo circense el trampolín que los depositará luego en las marquesinas de la calle Corrientes. Otros no incuban mayores ilusiones ni vislumbran un futuro de farándula, sólo escapan de un pasado difícil.
Por último están los estables, es decir, aquellos que no viven una constante gira artística. Aquellos cuyas casas no tienen ruedas, sino inertes cimientos. Aquellos que parecen echar raíces en un suelo determinado y se aferran a él. Aquellos que algunos acostumbran a considerar “normales” porque transitan siempre las mismas calles, tienen trabajos de ocho horas, vacaciones en la playa, asados con los compañeros de oficina, hijos que van al mismo colegio, al mismo club, al mismo cine. Es decir, esa poco extravagante especie a la que pertenezco y pertenece la mayoría de ustedes.
En aquellos días me dediqué a vagar entre los dos mundos que delimita la carpa. Adentro transcurría el ritmo cíclico de una ficción que podía trastocar cierto orden de lo posible: una mujer surcaba el aire colgada de su cabello, un mago separaba la anatomía humana intercambiando sus partes en una caja y donde antes había una cabeza luego se movían un par de firmes piernas femeninas. Había chorros de aguas de colores que cobraban vida y bailaban al ritmo de la música. Había quienes domaban la amenaza del peligro con cinco motos girando en el interior de una esfera metálica. Y había también quienes producían el hechizo de la carcajada a través de la payasada inocente. La sucesión episódica de eventos extraordinarios se repetía sin alterar su orden cuatro veces al día durante más de una hora, ante dos mil pares de ojos asombrados o treinta aplausos que no alcanzaban a generar eco. A los pocos días, lo que en un principio me generaba fascinación se había vuelto demasiado rutinario. La magia, de pronto, me resultaba un artificio agotador. Afuera de la carpa del circo, rodeándola, se desenvolvía un mundo que se me ocurrió todavía más intrigante; ese donde unas ochenta personas perdían todas sus cualidades mágicas y debían convivir a diario con la humanidad de sus virtudes y defectos.
Allí transcurría un barrio improvisado, sin medianeras ni orden aparente. Las casas rodantes se distribuían por el predio de forma irregular, casi azarosa. De distintos tamaños y colores, esas viviendas dejaban parte de su intimidad al descubierto: un lavarropas por aquí, una cinta caminadora por allá, un tendedero, una pileta de lona, juegos infantiles, bicicletas, patines, casas para perros, antenas de televisión satelital. Las casillas más modestas y pequeñas, despojadas de tanta parafernalia, pertenecían a los solteros. Cuando caía la noche y no había función, las ventanas de todas se iluminaban y dibujaban sombras tras las cortinas. Cada una de esas casitas escondía su propio murmullo de voces y televisores encendidos; un balbuceo donde se adivinaban charlas, discusiones y soledades que se diluían en la oscuridad del mundo exterior. De día se podía ver algunos niños jugando entre la caótica urbanización. Los artistas, vestidos de vecino, circulaban entre el barrio y la carpa. A veces ensayaban sus actos; otras se ocupaban de las tareas domésticas o sólo vivían. También estaban los otros, los que no son artistas y siempre están fabricando, arreglando, soldando, cortando, martillando algo. Entre ellos, Tati, un camionero santafecino que trabaja en el taller itinerante del Rodas. Por las mañanas cebaba unos mates amargos, mientras se prestaba, amable, a la conversación. Yo intentaba comprender qué lo había atraído de esa vida nómade. Ni él, ni su mujer ni sus hijos son artistas circenses, pero viven en un circo. Él me confesó que existe una regla que todo el mundo del circo conoce y que, en su caso, se había cumplido al pie de la letra: “Si te gastás un par de zapatillas acá, no te vas más”.

Y también estaban aquellos que llegaban al circo con las zapatillas muy gastadas, como Ángel Castillo. Un morocho demasiado menudo para sus dieciséis años, ojos grandes y negros y nariz achatada de boxeador. Para él, los golpes de la vida fueron siempre a puño cerrado. Ángel había dejado la escuela en quinto grado y venía todos los días desde Villa Carmela para hacer changas. Buscaba no sólo unos pesos, sino abandonar una existencia plagada de carencias y sufrimientos. Ángel quería irse con el circo y cambiar de suerte. Tanto le fascinaba lo que sucedía dentro de la carpa que se había aprendido los parlamentos del presentador y los imitaba a la perfección, impostando la voz. Pero soñaba con ser payaso. Por esos días se había convertido en una especie de asistente de Luis, el payaso del Rodas. Lo ayudaba a vender la bola loca, a diez pesos cada una, entre los espectadores de cada función. La bola loca no es más que una pelota de plástico atada a un elástico que, al estirarse, hace que la esfera se mueva de forma errática, como si tuviera vida propia. Así parece que son las cosas en el circo: cualquier objeto de lo más común, con un pequeño artificio, puede, de pronto, adquirir propiedades mágicas y producir la ilusión de lo maravilloso. Ilusión, como la que vi brillar en los ojos de Ángel.
**
Por aquellos días yo también cargaba con mi propia ilusión; ilusión de cronista. Había imaginado esos hombres y mujeres que desafiaban a diario las leyes de la gravedad y de la física. Algunos habían oído cómo sus huesos se quebraban en alguna fallida proeza de gimnasta olímpico. Otros habían hecho reír o habían maravillado a miles de extraños, muchas veces, a costa de olvidar sus propias penurias. Acróbatas, trapecistas, malabaristas, contorsionistas, magos, payasos, músicos, bailarines, animadores. Todos, artistas a tiempo completo. Todos, parte de un mundo donde el arte y la vida parecen confundirse en una misma cosa. Entonces fue que imaginé esos sujetos extraordinarios, todos juntos, llevando una vida comunitaria. Una pequeña sociedad de seres excepcionales, como si se tratara de los X-Men viviendo en la vecindad del Chavo. Imaginé que los vería interactuar, pelearse, enamorarse y que eso sería una historia extraordinaria; casi fantástica. Sin embargo, no tardé en descubrir que sólo cuando el circo necesita del esfuerzo de todos, el Rodas adquiere la fisonomía de una autentica comunidad. En los momentos en que hay que levantar o desarmar la carpa, es posible ver a una mujer levantar una gran maza – que yo apenas pude despegar del suelo – y clavar estacas con una descarga veloz de golpes precisos, mientras el mago tensa un cable de acero y el animador carga con los fierros de una estructura. Parecen hormigas en un rítmico vaivén de trabajo, cada una cumpliendo con su tarea. Pero, el resto del tiempo, antes y después de cada show, el circo se convierte en una especie de barrio privado y las vidas transcurren en la intimidad apretada de cada casilla. Las familias se recluyen en ese espacio propio que resulta inaccesible a cualquiera que no sea del circo. No hay almuerzos ni cenas colectivas, a menos que alguien festeje su cumpleaños. Cada casa rodante es un mundo cerrado en sí mismo y entre los habitantes de cada uno de esos mundos, aun cuando se trate de parientes, se establecen relaciones laxas; no muy distintas de las que existen en el consorcio de un gran edificio. Entonces sobrevino la desilusión de mis expectativas. Ese desengaño donde se juega el éxito de toda crónica. Hay crónica allí donde uno se encuentra con algo distinto de lo que fue a buscar. La mirada se zambulle en el profuso territorio de lo inesperado y el relato de los hechos tracciona en contra de lo que imaginamos. Se trata de la realidad siendo fiel a sí misma y no a nuestros deseos y prejuicios. En ese desajuste con lo esperable, nace y vive la crónica.
Después, fue el azar o fue el destino. Tras vivir en el circo Rodas, en una mochila que olvidé en un taxi se fue mi anotador. Me quedaban las voces de los protagonistas contando sus historias, pero había perdido el registro de todo lo que había percibido en aquellos días. Entre eso que las personas dicen que hacen y eso que vemos que las personas hacen, se juega, también, la crónica. Podría haber reconstruido el relato a partir de las sensaciones y los recuerdos que entonces todavía mantenía frescos, pero sentí que, al hacerlo de ese modo, traicionaba cierto afán de precisión antropológica que guía este trabajo. En definitiva, corría el riesgo de traicionarme a mí mismo como cronista y también a los lectores: ¿Y si las medias del mago eran amarillas y no rojas? ¿Y si la lágrima del payaso rodaba en la mejilla izquierda y no en la derecha? La historia está hecha de esos pequeños detalles y la memoria es acaso uno de los mayores géneros de la ficción. Confiar la crónica al recuerdo era una negligencia tal vez peor que haber dejado que la mochila y el anotador siguieran viaje sin mí. Esta vez, tocaba perder. Sólo quedaba admitir la derrota de no poder contar la historia de cómo se vive en un circo. De pérdidas y derrotas se hacen la vida, la nostalgia, los tangos. También esta historia que intento salvar del olvido, acaso el único fracaso definitivo.
**

Carlos Alberto Velázquez como el payaso Cachirulo en el Circo Mágico Las Vegas
Me fui del circo sin gastar las suelas de las zapatillas, pero nunca del todo. Siempre estaba volviendo. Llegaba por las tardes a la carpa y me sentaba en las butacas del fondo para ver, otra vez, el show. La magia era siempre la misma y siempre era magia. Si hubo algún truco, nunca pude ni quise descubrirlo. A veces iba al mediodía para almorzar con Mario Velázquez y dos o tres de los que viajaban solos en el Rodas. La casa de doña Analía en Villa Luján hacía en aquellos días de comedor improvisado. Recuerdo que los kipes le salían demasiado secos, pero la sobremesa era prolífica en historias circenses. De esas charlas participaban siempre Enrique, un capataz de Sucre, Bolivia, que llevaba ya un par de décadas en el circo; y Picaboletos, un viejo al que llamaban así porque los dos colmillos superiores era todo lo que conservaba de su dentadura. En realidad, Picaboletos no hablaba, comía con una voracidad inusitada para sus dos dientes gastados y apenas levantaba la vista del plato. Los otros porfiaban en molestarlo y él respondía, a veces, con toda la plasticidad de su magnífica sonrisa desdentada.
Mario Velázquez es de familia de circo y parece un personaje salido de la troupe de Titanes en el Ring, el antiguo programa televisivo de lucha: petiso, pero de hombros anchos y brazos fornidos. El pelo largo y blanco atado en una cola de caballo que le recorre casi toda la espalda. Cuando habla del circo, Mario se refiere al pasado como una edad de oro; aunque no todas sus historias son historias felices. En una de esas sobremesas en lo de doña Analía, me contó del día en que vio cómo un oso pardo de más de 500 kilos le masticaba la pierna a su padre, Carlos Alberto. Ocurrió cuando él tenía cinco años y la escena se grabó para siempre en su memoria. Su padre era domador y desde entonces quedó rengo, pero trabajó con ese animal hasta el día de su muerte. Me aseguraba que la culpa no había sido de Martín, el oso, sino de un curioso que se metió en la jaula. Según me explicó, lo complicado de adiestrar osos es que carecen de expresiones faciales, por lo tanto, resulta imposible saber cuándo están enojados o molestos.
Un día se sumó a nuestro almuerzo Daniel Yovanovich, un experto en osos y otros animales de circo. Su padre había sido el adiestrador de Bongo, un oso pardo que había protagonizado una épica pelea con la leyenda del catch Martín Karadagian en 1966. Ese combate se transmitió en directo por Canal 9 y cuentan que alcanzó casi 30 puntos de rating. Ahora, para continuar con el legado familiar y con sus orígenes gitanos, Daniel tenía su propio circo, el Veracruz, por entonces el único con animales que quedaba en todo el país. En esos días, el Veracruz se había instalado en las Termas de Río Hondo y libraba una lucha cotidiana contra las asociaciones protectoras de animales que lo acusaban de maltratar a las fieras y de alimentarlas con perros callejeros. Esa era una pelea que Yovanovich sabía perdida, pero que parecía resignado a pelear: “Eso que dicen los ambientalistas es todo un mito. Un tigre de Bengala cuesta lo mismo que una coupé Audi cero kilómetro: ¿vos agarrarías un auto de esos a palos? ¡Mirá si le voy a pegar a un tigre! El tigre no es boludo; si le pegás, te morfa”. Sonaba lógico, pero lo cierto es que Daniel no había venido hasta Tucumán sólo a visitar a sus colegas del Rodas. Había acá en esos días un empresario interesado en comprar una mascota exótica.
De aquellas conversaciones surgía que la prohibición de los espectáculos con animales había significado la decadencia para muchos circos del país. La resistencia de Yovanovich no era más que un gesto romántico que todos sabían condenado de antemano al fracaso. En las anécdotas de los que llevaban más años en el Rodas nunca faltaban los animales. Repetían la historia del día en que dos leones se escaparon de sus jaulas y otra donde alguien atravesaba el desierto chileno con una pareja de elefantes robados. Parecían relatos de realismo mágico y cada uno merecía su propia crónica. Pero no era por esas historias que volvía al circo, ni tampoco para comprobar la teoría de las zapatillas gastadas. Por las tardes, cuando salía el sol, un anciano se sentaba en la galería de una casa rodante; indiferente a todo lo que sucedía tanto dentro como fuera de la carpa. Permanecía allí una o dos horas, como si absorbiera la leve energía de los últimos rayos solares. Siempre en silencio, con la mirada fija en algún punto lejano del horizonte. No tardé en saber que ese hombre cuatro años atrás todavía era Polilla, pero entonces no era más que Rodolfo Benicio Velázquez; un payaso jubilado de 76 años. Yo había charlado con casi todos los artistas del Rodas, pero él no quería saber nada de entrevistas. Me lo hizo saber un par de veces a través de negativas tajantes. Había incluso intentado gestiones por intermedio de Mario Velázquez, su sobrino, pero no funcionaron. No recuerdo ahora si todavía conservaba alguna esperanza aquella tarde; mi última tarde en el Rodas, la tarde tibia de sol en la que conocí a Rodolfo Benicio Velázquez y a Polilla.

El episodio puede ser atribuido al destino o al azar o a cierta persistencia en invocarlos. Estaba vestido como por descuido, con prendas de colores que no coincidían entre sí. Tenía una gorra con la propaganda de un artículo de ferretería o algo por el estilo y unas pantuflas de viejo, a cuadros. Estaba sentado en la galería, como otras tardes. Sólo que esta vez yo estaba a su lado, con el grabador encendido. La visera le escondía una mirada acuosa y hablaba como un antiguo cantor de tangos, con tonada porteña y arrastrando las palabras. Rodolfo viene de otro tiempo. Un tiempo donde el circo era circo criollo, circo con actores, circo como teatro. Las palabras de Rodolfo parecían venir con él desde entonces.
– ¿Cuándo empezó con el circo? – dije como para romper el silencio ajedrecístico que nos envolvía.
– Yo empecé cuando nací – la voz sonó a melancolía rancia; a una nostalgia escondida en el fondo de un viejo cajón -. Nací en General Viamonte, provincia de Buenos Aires, en el circo Imperial. Mi madre era trapecista. Mi papá era entrerriano, tocaba la verdulera, que es una especie de acordeón. El circo pasó por General Viamonte, ahí se casaron y al año nací yo. A los tres años comencé a trabajar en la pista, me pintaban la cara y hacía vuelta carnero. Después, fuimos de circo en circo.
– ¿Y como payaso?
– A los diez años. Recuerdo que no sabían que nombre ponerme y mi madre dijo: “ponganlé Polillita”. Agarró un sombrero, lo pintó y puso el nombre en el ala. De joven me decían Polillita y después ya fue Polilla.
– ¿Qué tipo de payaso era?
– Era un payaso muy alegre, de esos a los que antes les decían payasos de soirée. Lo que hacía el artista, yo lo imitaba. Venía uno que hacía malabares y yo hacía malabares; si hacía un salto mortal, yo hacía el salto mortal…
En los tiempos en que Polilla comenzó su carrera de payaso, la troupe del circo llegaba a un pueblo y se instalaba allí durante todo un mes. El espectáculo consistía en cinco o seis números de pista en los que participaban malabaristas, trapecistas, contorsionistas y payasos. Y al final, el plato fuerte de la función: una obra teatral de tema gauchesco como “Santos Vega”, “Juan Moreira” o “Facundo Quiroga”, o una comedia corta, en dos actos. Los títulos de muchos de aquellos sainetes hoy escandalizarían a cualquier militante feminista: “Viejo verde y calavera”, “La mujer que quiso ser buena”, “Che, prestame a tu mujer”. Todos los días se representaba una obra diferente, lo que exigía del payaso dotes de actor. Polilla era Polilla, pero también se lucía como Mamerto, un personaje de Los Cardales, una comedia de Alberto Vaccarezza. Hace ya cuatro años que Polilla no es más Polilla ni tampoco Mamerto. Estaba cansado y enfermo cuando dejó la pista del circo. Una noche en Avellaneda lo jubilaron casi sin que se diera cuenta.
– ¿Lo extraña? – ahora tomo conciencia de que no le pregunté si extrañaba ser payaso, la pista o los aplausos. Dije si lo extrañaba, como si hubiese perdido a un ser querido; a alguien a quien tal vez amó y ahora ya no está.
– Estoy empezando a extrañar – dijo con desgano – Es que no se puede trabajar con la gente nueva…
– ¿Por qué?
– Porque los cómicos de ahora creen que saben todo y no saben nada. Hacen pavadas nomás, no hacen comicidad – sonó enojado, como si me estuviese recriminando algo.
– ¿Qué ha cambiado?
– El tono de la voz, pero también la ropa. Antes el payaso nunca se vestía de lamé – una tela de colores brillantes que se usa en trajes de noche – ; el payaso es grotesco, mal vestido, zapatos grandes, bolsillos grandes. Ahora, los chicos cuando van al circo ven al payaso vestido normal y no les llama la atención. Los payasos tienen que usar ropa a cuadros, colores fuertes. Decí que yo estoy enfermo, sino los hago bolita a todos estos – Rodolfo sonríe por primera vez, gesto que hasta entonces parecía ajeno al temperamento de ese hombre cansino -. Con sólo entrar a la pista y llorar nomás… me pegan una cachetada y yo ahhhhhhhhh – imita un llanto exagerado y burlesco -. Tiraba una soguita y se me levantaban los pelos o alzaba las manos y el pantalón se me iba para arriba. Ya no queda nada de eso. Antes estaban Marrone, Olmedo, Firulete, Cañito… había muchos actores muy buenos que hacían de payaso. Ahora salió el nuevo este… Piñón Fijo. Yo no lo puedo ver a ese tipo. Se pinta tan feo, con una pintura tan resaltante… el payaso no es así.
– El principal. Para mí, si no hay payaso, no hay circo. Un circo sin payaso es como un jardín sin flores y eso es lo que está faltando ahora en los circos: pa-ya-sos – dice separando cada sílaba con énfasis -. Se van a tener que convencer los dueños de circo: faltan payasos. Pero payasos como la gente, que sepan lo que hacen arriba de un escenario, que sean artistas. Porque el payaso es un actor.
– Además de la actuación, ¿qué aptitud tiene que tener un payaso de circo?
– Chispa. Porque la risa es cuestión de un segundo. No hay que perder el tiempo haciendo pavadas en la pista. Antes el payaso hablaba mucho, era actor. Ahora no habla. No habla porque los payasos no saben trabajar, no son actores y sólo hacen cosas mudas. Ya quedamos muy pocos – toma aire y suspira -; yo fui el último payaso de ese tipo.
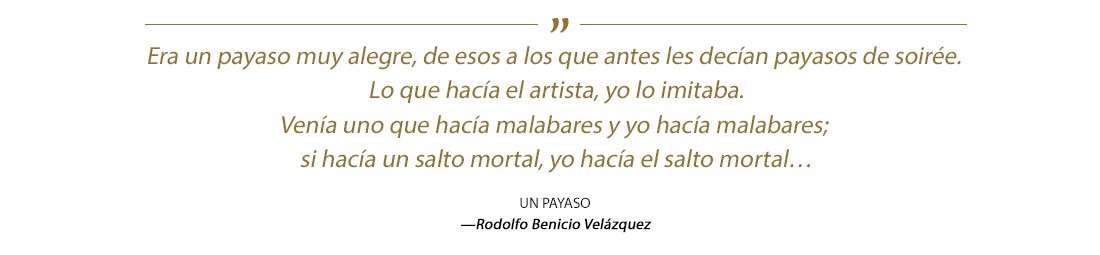
Siento que Rodolfo podría seguir durante horas con su monólogo en contra de los payasos actuales; insistiendo en la necesidad de que sepan actuar. De pronto, parece uno de esos ancianos que se recluyen en la mesa de algún café y repiten, ante quien esté dispuesto a oírlo, que todo pasado fue mejor. Porque, en ese relato apocalíptico, ahora ya no quedan verdaderos futbolistas, ni políticos… tampoco payasos.
– ¿No se cansa de la vida de circo? – intento cambiar de tema.
– Si, ya estoy cansado… – lo dice con una pena antigua y pesada en la voz.
– Pero sin embargo sigue…
– ¿Y qué voy a hacer? No tengo otra. Cuando uno es joven todo es lindo, después ya empieza a flaquear, vienen enfermedades; te quedás sin ganas. Para hacer reír hay que estar sano. Hay que estar alegre para divertir a otro.
– ¿Si está triste entonces no puede ser payaso?
– Nooo… – piensa un segundo – Bah… si sos actor, sí lo podés hacer.
De pronto, sin mediar una palabra, Rodolfo se levanta con esfuerzo de la reposera, da unos pocos pasos y se mete en su casa rodante. Me quedo pensando si se habrá sentido abrumado por alguna pregunta, cuando aparece de nuevo con un libro grueso en las manos. Se sienta y lo abre; es un álbum repleto de fotos y recortes de diarios. Me señala fotografías en blanco y negro en las que aparece un muchacho con porte de galán de telenovela: bigotes finitos, cabello peinado a la gomina, mirada firme. Es él como protagonista de una obra gauchesca. En otras imágenes, más recientes y a colores, el que aparece es Polilla, siempre vestido con trajes sueltos a cuadros. Hay páginas enteras del diario Crónica y de la revista Semana que lo muestran en el circo, haciendo su show; pero también recortes de periódicos de Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay. Se repiten las fotos que lo muestran junto a artistas y famosos: la vedette Mariana de Melo, el actor “Facha” Martel, el boxeador Jorge “El Roña” Castro y algunos de los personajes del programa mexicano El Chavo del 8 (Quico, la Chilindrina y el Profesor Jirafales). Ahora tiene la mirada más húmeda que antes y la mitad de una sonrisa le cuelga de la comisura de los labios.
– Ni Piñón Fijo tiene tantas notas… – le digo mientras le devuelvo la sonrisa.
– Me parece que no, pero a él lo conoce todo el mundo. ¿Quién me conoce a mí? Nadie.
Apenas termina la frase, cierra el álbum y lo deja sobre la reposera. Da unos pasos lentos y se detiene frente a mí. A sus espaldas, unas pinceladas de noche se mezclan con lo que queda del día. El sol es ahora un reflector naranja que arroja sus últimos rayos hirientes; luces que dibujan el contorno de las cosas: la carpa gigantesca, las casas rodantes, la sombra de un payaso. Hubo un silencio cómplice, seguido de un carraspeo y la voz de Polilla:
De un ataque al corazón
esta tarde se murió un payaso.
Lo más divertido del caso
es que mientras su cuerpo estaba inerte,
la gente aplaudía y aplaudía,
al mismo tiempo que pedía
qué él repitiera su muerte.
Es al payaso en esta vida
a quién Dios lo destinó a sufrir,
pues tiene que hacerte reír
aunque tenga su alma herida.
Con mi sonrisa fingida tengo penas que ocultar,
pues si yo, el payaso, pudiera hablar
y contar mis amarguras
hasta las almas más duras podrían conmigo llorar.
Al ver mi cara pintada
todos ríen con placer,
sin llegar a comprender
que mi vida es desgraciada.
Si lanzo una carcajada
todos creen que es de alegría
más no comprenden que entre más riendo estoy,
es un paso más que doy
en pos de mi tumba fría.
No pidas que me ría
que de mi propia risa me espanto,
he reído tantas carcajadas de dolor
en este mundo traidor.
Me han enseñado a reír con llanto
y a llorar con carcajadas.
Mañana cuando el payaso muera
todos lo echarán al olvido,
mas de mí que te has reído
nunca más te acordarás,
como música pasajera
que viene y se va.
Por eso público querido
ustedes que me han brindado su aplauso
el último aplauso les pido
y quedarme satisfecho
guardándolo en su carne y
llevándolo en mi pecho
como dos payasos bien agradecidos.
Ahora que escucho la grabación de Polilla recitando el poema del chileno Nicolás Maturana siento que, por momentos, el fraseo se apura un poco y las estrofas se amontonan. Pero aquella tarde quedé fascinado. Tanto que apenas atiné a devolverle unos pocos aplausos insulsos mientras él recogía su álbum de recortes y se perdía para siempre dentro del tráiler. Miré alrededor como buscando testigos, pero no había nadie. De la carpa llegaban los ecos de la última función y del sol quedaba apenas una brasa encendida en un horizonte pintado de noche. Había comenzado a caer una lluvia de gotas finas como alfileres que penetraban hasta llegar a los huesos. En la avenida los autos y sus luces marchaban en ruidosa procesión, indiferentes. Sé que sentí el pecho ahuecado y que en ese vacío se posaba una tristeza similar a la que deja el desamor. Sé también que me perdí en la noche fría pensando si acaso acababa de presenciar la última actuación de un viejo payaso de circo. Supe que ya no me olvidaría de Polilla. Supe, también, que algún día escribiría esta historia. Como quien celebra el azar o se entrega al destino.
Ésta crónica fue publicada originalmente en la revista hermana Tucumán Zeta.

Exequiel Svetiliza
Licenciado y doctorando en Letras | Periodista
Desde el año 2008 estudia las ficciones argentinas sobre la guerra de Malvinas y continúa haciéndolo gracias a una beca del Conicet. Ha escrito varios artículos con palabras difíciles al respecto. Fue profesor de literatura sin ser literato y de periodismo sin ser periodista.


Leave A Comment