Es martes y llueve como si alguien en el cielo estuviera enojado. Volvieron a formarse arroyos en las calles, el Mapocho tiene pinta de río también. Como buenos capitalinos, vamos en manada, cruzamos el puente Pio-Nono hacia la Plaza Italia, esquivamos charcos y hoyos en el pavimento mientras una señora le grita “pelotudo” a un auto que la moja de pies a cabeza.
Chile puede ser muy cruel.
Texto y fotos: Carlo Maccheroni
Si hay una mentira chilena por excelencia, es el Mapocho. Lo venden como un río y en realidad cualquier persona que ha vivido en el sur de Chile —o cerca de un río de tamaño más o menos decente— creería que es una broma.
Hay una escena de «Perico trepa por Chile», un libro clásico para la infancia nacional —de mi época al menos— que nunca pude olvidar (siendo sincero, la única parte del libro que recuerdo), cuando Perico llega a Santiago y se burla del tamaño del río. Es que no es para menos. Desde hace más de una década, el Mapocho se quedó prácticamente sin agua, y debajo de los puentes proliferan espacios que la mayoría de los chilenos prefieren ignorar: son no lugares donde sobreviven las personas sin hogar.
El mismo año que leí la historia de Perico llovió como nunca antes ni después en Santiago. Recuerdo los matinales —en ese tiempo todavía la gente les guardaba aprecio— mostrando cómo ayudaban a cruzar la calle a la señora Juanita, con su kilo de pan en la mano, su par de botas amarillas, la bolsa de plástico en la cabeza y otra que improvisaba un poncho impermeable. Entonces sí se hablaba de ríos; de ríos que eran culpa de municipios que no limpiaban las alcantarillas que llevaban treinta-cuarenta años de mugre acumulada.
No fue hasta que las lluvias habían alcanzado el tope de la locura capitalina que a alguien en televisión se le ocurrió difundir la idea de que entre vecinos podían ayudar y llevar comida a las personas sin hogar. Suena simple para cualquier mortal, pero la realidad del país dice que si no es desde una fundación la ayuda es —casi siempre— falsa.
 Sudamérica puede ser muy cruel para algunas personas.
Sudamérica puede ser muy cruel para algunas personas.
Para las marcas, los bancos, las universidades, a veces incluso para el panadero, eres un ticket potencial. Eso si tienes plata, si no la tienes eres una cifra más anónima; el tanto por ciento de algo que algún congresista va a reclamar como eje de su próxima campaña.
«Más de diez mil personas se encuentran en situación de calle en el país»; dijo un ministro. «Un cuarenta y cuatro por ciento de ellas en la Región Metropolitana». Por alguna razón de peso (o de pesos), encuentran más importante discutir si son diez o quince mil. Lo entiendo: trabajar las cifras desde un escritorio, de 9 a 5, con horario de almuerzo, salir temprano si se cae internet y con la estufita eléctrica a los pies, siempre será menos estresante que ir y enfrentarse cara a cara con una de aquellas cifras para preguntarles el nombre.
Pero allí están, a la vista. Duermen al lado del Mapocho, como si fuera una especie de instinto indígena que le llega al ser humano para poder sobrevivir el acercarse a los ríos. La ropa colgada de tendederos improvisados; ropa lavada en el hilo de agua turbia que se dibuja entre la estructura de cemento que encierra el afluente, alimentada más por desagües que por la cordillera.
Cada tanto se oyen los gritos de niños corriendo, discutiendo, hablando como adultos, cosas de adultos, con actitudes de adultos; niños que, probablemente, se esconden del Servicio Nacional del Menor.
Es difícil para un fotógrafo no pensar en Sergio Larraín cuando se habla del tema. Todos aquellos registros visuales de niños que vivían en las calles del Santiago de los cincuenta y sesenta; una ciudad que tal vez llegaba a los dos millones de habitantes y donde era común ver pequeños muriendo de desnutrición en la calle.
Ésta semana escuché a un grupo de estudiantes hablar de él: «Ná que ver Queco (así llamaban los más cercanos a Larraín), era un cuico que le tomaba las fotos a los cabros chicos y se iba de vuelta a su casa a dormir calentito». No pocos comparten el criterio; tampoco los culpo por la crítica, pero cuando lo conocí mejor, cuando estudié su trabajo me di cuenta de la cantidad de tiempo que pasó con ellos, que durmió en la calle, la cantidad de veces que los tuvo que ver robar, drogarse —con restos de pegamento—, pasar la noche bajo los puentes del Mapocho, bañarse en las alcantarillas. Siempre se habla de que un fotógrafo de calle debe ser invisible; Queco lo logró, se convirtió en lo que no queremos ver.
Es martes y llueve como si alguien en el cielo estuviera enojado. Volvieron a formarse arroyos en las calles, el Mapocho tiene pinta de río también. Como buenos capitalinos, vamos en manada, cruzamos el puente Pio-Nono hacia la Plaza Italia, esquivamos charcos y hoyos en el pavimento mientras una señora le grita “pelotudo” a un auto que la moja de pies a cabeza; en fin, el típico día de lluvia en una ciudad que se construye contra la naturaleza. Es tanta la gente tratando de entrar al Metro que me doy la lata de caminar un poco más para tomar el microbús (nadie quiere subirse al Transantiago un día de estrés). Justo en la esquina se ve una serie de carpas en un hueco en la torre de la compañía de teléfonos. Son carpas que repartió la municipalidad a las personas sin hogar que hoy están buscando un techo en ese espacio bajo el edificio, rodeadas de bártulos que recogen en las calles, de carros de supermercado, frazadas, colchones, paraguas desarmados y uno que otro perro como mascota fiel. Me gana la curiosidad y me acerco de a poco. El olor es fuerte: huele a vino barato y orina, es un olor espeso y ácido que parece venir de una pared marcada por un hilo de humedad en el único espacio seco de una esquina del hueco, un olor que de a poco se funde con el de los perros mojados y deja de sentirse a los pocos minutos de estar ahí, como si fuera la manilla de entrada de las carpas, una vez que lo pasas ya quedó atrás.
Lo primero que hablamos es sobre la compañía de teléfonos, que presta el espacio para pasar el día. «Pero es pa’ puro quedar bien con los jefes y pa’ que la Muni les tenga buena», dice uno de ellos rascándose la barba y alborotándose el pelo. Me invitan a sentar y me pasan una frazada: «está frío acá, ¿seguro que no querí una frazada?», pero no acepto.
“El profesor” me presenta a su amigo, a su compadre; no me dan nombres: «¿Pa’ qué? Ni yo me acuerdo del mío»; y empezamos a probar apodos. Uno de ellos se hace llamar El Profesor, y lo dice en seco, como si ya fuese una costumbre; el otro entre risas dice que lo llaman Pelusa. Es el parlanchín, el que de a poco me introduce en el grupo. A mí me bautizan como «el Chino».
El Pelusa tiene cabello y barba larga, le falta un par de dientes, usa una chaqueta que no le cruza, lleva una bufanda blanca desmedida, y un cinto de lana en la cabeza; sus zapatos son talla más grande y no tienen cordones. Se acomoda sobre un tarro de pintura vacío improvisando un asiento y parece leer mis pensamientos: dice que zapatos tiene de sobra dentro de su carpa.
Creen que les permitirán quedarse durante la noche, que es un tema de imagen de la empresa y que como la gente no los ve en la noche, ellos no tienen por qué acogerlos.
Sigue lloviendo. Un mujer tropieza y cae al piso pero no quiere ayuda para levantarse. Está empapada, se convierte en un espectáculo. Todos se miran pero nadie nos ve; y así, de a poco me voy mimetizando, y comienzo a entender mejor lo que vivió Queco: la gente no me va a mirar si estoy con ellos.

Pasa una hora, el Profesor comenta que efectivamente era docente universitario, pero que el alcohol le ganó la pulseada. Vino desde el sur porque cree que aquí se puede vivir como indigente. «En el sur hace mucho frío para vivir en la calle»; su familia le dio un golpe final cuando lo obligó a decidir entre ellos y su alcoholismo; «y qué le voy a hacer. Es lo que más necesito. Ya tengo mi techito, necesito copete no más», dice mientras apunta a su carpa y me invita a verla. Está toda mojada pero dentro guarece computadoras, radios, iPhones. Su compañero me dice en voz baja que es raro que me muestre las cosas que guarda, que no lo hace con nadie. Luego me piden que ni se me ocurra decirle a los otros que merodean lo que vi dentro de la carpa. Miro al resto de las personas sin hogar que están cerca de nosotros y me quedo con las ganas de preguntarles lo que está pasando. Ya todo se vuelve incógnita; siento que vi algo que no tenía que ver, pero no sé que es.
«Tenemos problemas con los otros —me dice Pelusa—, nos van a robar, estoy seguro. Es por eso cada uno tiene un sector en Santiago; yo ni cagando me voy a ir a meter donde están ellos. Después me andan diciendo que soy ladrón y ná que ver».
Nunca se aparecen en las mañanas. Dicen que los que piden monedas en la calle temprano no viven en la calle, «ellos vienen de su casa a pedir monedas».
«En el Hogar de Cristo son muy careros, tenía que llevarle 100 pesos (unos 25 centavos de dólar americano) para poder quedarme ahí, y tenía que llegar temprano, sino otro me ganaba el cupo. Y está bien igual, porque te dan cama, te dan desayuno, y nadie los apoya a ellos para que lo hagan, pero por un par de monedas más prefiero tomarme un vinito», se ríe a carcajadas y me mira; el aliento lo confirma.
Las horas pasan. Al atardecer entran en estado de alerta. Tienen pavor a los grupos neonazis que han golpeado a matar a un par de amigos; temen, también, que otros les roben sus cosas en la noche. «Hay que estar alerta, no se puede confiar en ellos».
De pronto, Pelusa dice que tiene novia; el Profesor lo mira con un gesto que sugiere que el otro está desvariando otra vez.
Loca de Bellavista
El Barrio Bellavista es un lugar conocido por su bohemia; allí está la casa de Pablo Neruda, y la casa y estudio de Camilo Mori, uno de los más importantes pintores de los años sesenta en el país. Hasta hoy muchos buscan allí casas antiguas para poner sus estudios fotográficos o talleres de pintura y artes en general. Se va llenando de a poco de teatros formales, algunos muy importantes, y algunos teatros que aparecen en el mapa con el único motivo de desaparecer: todos esperan a los turistas brasileños.
Es un barrio repleto de chicos, muchos tomando hasta no dar más.
Y ella, con su gorro motivo spiderman.
La he cruzado antes: orinando en la esquina de Pio Nono con Dardiñac; otras veces con la panza de embarazada al aire, nunca con un niño. En verano suele andar desnuda, tratando de sacar algo de comida a la gente. Ciertos locales tienen baldes con agua fría, por si se acerca. Los tipos de los restaurantes dicen que es la única opción, la única forma de espantarla, y que cuando tiene mucha hambre no basta con un vaso de agua, tiene que ser un balde.
Ella dice ser una mujer callada —de hecho, durante el tiempo que estuve ahí no dijo ni una sola palabra, ni tampoco se interesó—, pero termina contando que llegó a la calle después de perder un hijo. Estuvo bajo tratamiento psiquiátrico, pero se salió, sin el alta, decidió no seguir. Muchas veces sus padres han tratado de llevarla de vuelta a su casa pero hace escándalos y siempre termina de vuelta en la calle.

«La han violado decenas de veces. Cada embarazo lo ha abortado. No tiene cómo capear el frío», dicen los compañeros. Ella se levanta y se va, pero no está enojada, simplemente no le importa lo que dicen.
Yo sigo intentando convencerme de que la gente simplemente no los ve, no nos ven sentados allí. De hecho, pasa justo frente a nosotros una pareja que conozco de una iglesia en la que se predica el cristianismo, pero tal como en la parábola, siguen de largo sin voltear. La invisibilidad es algo a lo que te empiezas a acostumbrar, de hecho la empiezas a usar.
Después de tres horas les pregunto si puedo hacer una foto; saco mi cámara y el Pelusa pregunta: «¿Eres fotógrafo de calle? ¿Como Larraín? ¿El que le tomó las fotos a los niños?».
Lo tiene clarísimo.
Mientras obturo, se mete a su carpa mientras conversamos, saca una cámara digital y me la muestra. Es una Nikon dos versiones más moderna que la que usaba yo; no sirve, pero es uno de sus tesoros. Dice que ha visto montones de fotógrafos de calle pasar por Santiago, cuenta que —de hecho— vio a Larraín haciendo fotos varios años atrás. Cuesta creerle, pero por qué no; es decir, para otros son invisibles, pero ellos lo ven todo. Para ellos Santiago es un teatro que tiene una obra diferente cada día, pero usa los mismos personajes.
Sigue hablando de una vez que David Allan Harvey visitó Santiago, que también lo vio paseando por Bellavista. Ahora ya los escalofríos se confunden con los tiritones por el clima después de que apagaran los ventiladores de aire caliente; de verdad conoce acerca de fotógrafos, y se da el lujo de darme una clase magistral de cómo acercarme a tomar una foto, de lo que él llama el pulso de las calles y de cuál conviene para cada toma; cómo pasar desapercibido, cómo ser invisible —convengamos en que en eso él es un experto—.
Cuatro horas y media en que la curiosidad me regaló no solo una conversación estupenda, sino también la clase de fotografía de calle más acabada que tuve en mi vida.
Han pasado cinco semanas de nuestro encuentro y llevo dos buscándolos, no están donde suelen verse. No es normal, son territoriales, conocen bien su espacio, dónde dormir, dónde comer, dónde pedir dinero, y sobre todo, saben que ir a otros sectores es meterse en problemas.
Días después me cruzo a Pelusa cerca de la Plaza de Armas, bastante lejos de su territorio. Está agitado, ansioso. Se mueve inquieto. Me acerco a saludarlo pero no me responde cuando lo llamo por el apodo; le toco el hombro y no me reconoce. «Soy yo, el Chino».
Nada.
Me doy cuenta de que, si los nombres no eran importantes, los apodos menos. Le muestro la cámara y entonces dice: «¡Ah! ¡El fotógrafo de calle!». Le digo que nos sentemos a conversar, que lo invito a comer algo, pero se niega de golpe. Está nervioso. Me dice que tiene miedo, que uno de sus amigos murió en la calle, en el sector de Paseo Ahumada. Se adelanta a lo que le voy a preguntar y me dice que no, que no se trata del Profesor. «Mataron al Mago; fueron unos neonazis», y los describe. No suenan a los neonazis que conocía: «Parecían tipos normales, pero llegaron con unos palos y lo hicieron pebre». Me dice que tiene miedo, que ahora se va al Hogar de Cristo cuando puede, que la calle se está volviendo muy violenta «Me da miedo que tipos con tanto odio anden en la calle —antes de partir, me muestra sus 100 pesos de entrada al Hogar y me da un golpe en la espalda. Alcanzo a escuchar—: fijo que se van a echar a alguien en una de las marchas gay o de las feministas».
En la marcha del movimiento de mujeres, un grupo de chicas resultaron apuñaladas; en internet adjudicaron el hecho a un nuevo movimiento de extrema derecha en contra del aborto, otros dicen que son simplemente locos, enfermos. Al poco rato sale el rumor de que se trató de neonazis, que nadie se dio cuenta de que estaban en la marcha, que “se veían normales”. Los periódicos solo rodean el tema hasta que la vocera del gobierno hace su descargo y se reactivan las redes sociales por unas horas, surgen un par de hashtags, se cruzan comentarios: nadie imaginó que algo así sería posible; que las calles de Santiago amenazarían con tal nivel de violencia, pero uno de «los invisibles» lo predijo.
El pelusa sabe —como pocos— medir el pulso de la ciudad, y ahora, más que antes: teme.
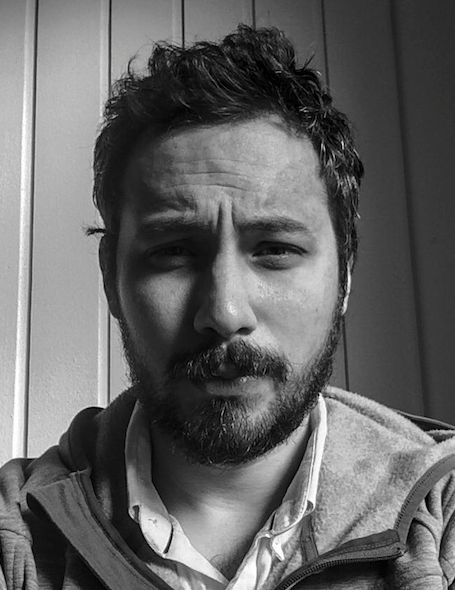
Carlo Maccheroni
Fotógrafo | profesor
Ex Director de Arte, hoy dedicado al duro placer de retratar las ciudades y enseñar fotografía. Amante del café y del mate. Siempre carga una cámara, un par de películas y una libreta. Aficionado a conversar con desconocidos en el subte, en el ómnibus, en la calle, en aeropuertos o donde se pueda.









Leave A Comment