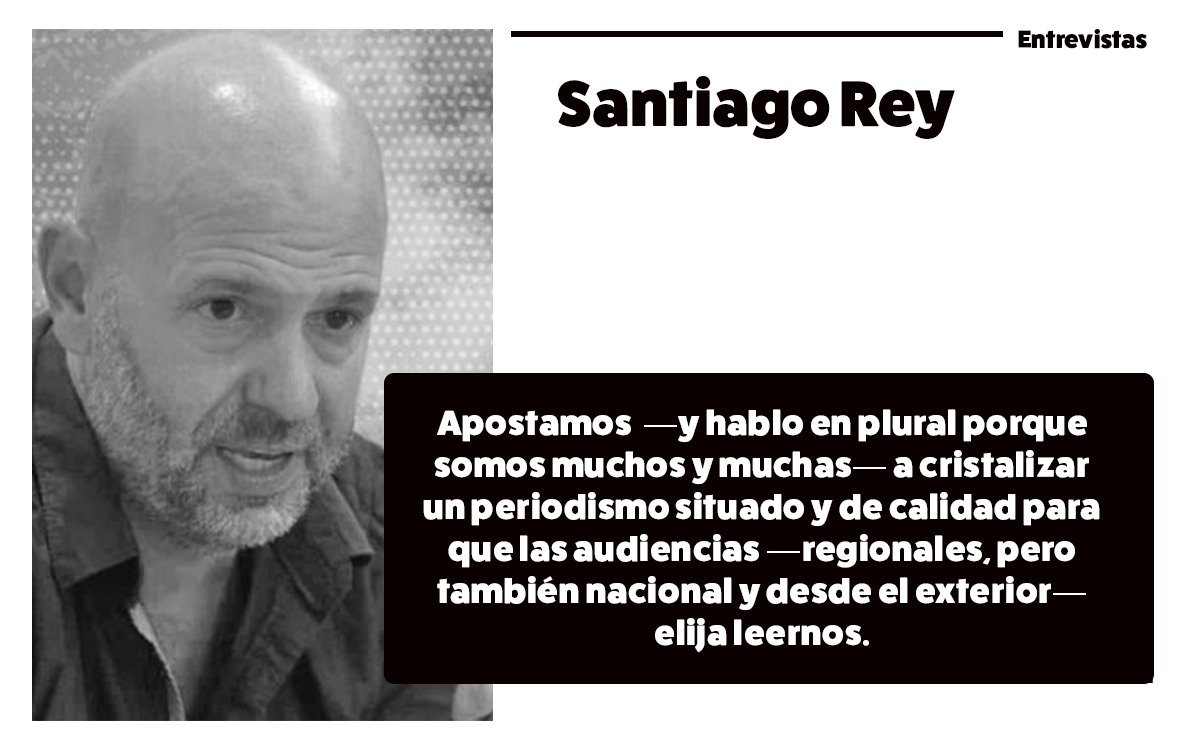
Escribe desde la Patagonia región de resistencias, de las retratadas por Osvaldo Bayer y de las más cercanas como Teresa Rodríguez, Carlos Fuentealba y Santiago Maldonado. Autor de Silenciar la muerte. Crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel, comparte su experiencia haciendo periodismo desde el sur en la era Milei.
Territorio de despojos pero también de resistencias y luchas, nos preguntamos y le preguntamos qué supone hacer periodismo desde la Patagonia.
“Me parece muy interesante hacer periodismo en un territorio en disputa”, afirma, “bajo esa tensión surgen muchas historias que creo necesario que se narren desde los territorios. Y que se narren bien”.
A su experiencia como director periodístico, docente y promotor de una red de cronistas del sur, se suma su labor de investigador. Autor de Silenciar la muerte. Crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel (Acercándonos Ediciones, 2019). Un trabajo que, explica, aún no terminó y se continúa en un próximo documental, Indio muerto, que a fin de año comenzará a rodar por festivales.
Conversamos sobre el panorama del periodismo en tiempos de Milei y en especial los ataques a la prensa de la mano de la represión. “Creo que superaron cierto complejo de culpa que otras experiencias represivas en democracia tuvieron hasta ahora. La criminalización de hoy -y su correlato represivo- no sólo se hace a cielo abierto, sino que se promociona, se publicita y se utiliza como mensaje para mejorar performances electorales”, sentencia Rey.

El homicidio de Rafael Nahuel, que investigaste a fondo, tal vez sea uno de los casos más claros de cómo desde lo político y mediático se construye y refuerzan estereotipos en el tratamiento de la información, de las noticias. ¿Qué balance hacés de la cobertura periodística en general que se hizo de este caso?
Santiago Rey: Creo que la cobertura de los medios que concentran las mayores audiencias fue sesgada e intencionalmente dirigida a, por un lado, encubrir la responsabilidad material de la Prefectura Naval Argentina en el homicidio y minimizar el debate sobre la responsabilidad ideológica de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que conducía esa fuerza; y por el otro a instalar una teoría justificatoria de esa “muerte”: la existencia de un enemigo interno encarnado en un pueblo originario, el mapuche, capaz de poner en riesgo la integridad territorial e institucional nacional. A partir de discursos mediáticos racistas se construyó una imagen distorsionada sobre la esencia misma del pueblo mapuche sobre la cual se montaron operativos represivos, de reconcentración de la riqueza y proyectos electorales.
Para hacer el libro seguramente atravesaste un largo proceso de trabajo de investigación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué obstáculos se te presentaron? ¿Recibiste amenazas u otro tipo de “mensajes” desde el poder tanto estatal como de privados? ¿Qué lecciones sacaste a nivel profesional de ese trabajo?
Desde el momento del asesinato, el 25 de noviembre de 2017, comenzó un trabajo periodístico que aún no terminó. El primer año cubrí casi diariamente el caso, durante 2018 investigué y escribí el libro Silenciar la muerte, luego seguí escribiendo artículos y crónicas y empecé -junto al director Guillermo Costanzo- a guionar y filmar el documental Indio muerto, que a fin de año comenzará a rodar por festivales. Las dificultades principales en todo este proceso fueron y son romper el pacto de silencio montado por los autores materiales del homicidio estructurado por los abogados del riñón del macrismo y el bullrichismo, y la necesidad de explicar realmente lo que sucedió montaña arriba, en Villa Mascardi. Por momentos fue un trabajo bastante solitario porque los tanques mediáticos instalaban otra realidad.
Sobre las amenazas o mensajes nunca hablo. Lo que viví en todo este proceso es ínfimo en comparación con el dolor de la familia y de la comunidad Lafken Winkul Mapu que fue finalmente desalojada del territorio en disputa en octubre de 2022.
Pasó mucho tiempo y si el libro tiene vigencia no es por sus merecimientos narrativos -que ojalá los tenga-, sino por la ausencia de justicia. Siempre admiré el trabajo de los y las periodistas que toman un tema y no lo sueltan, que insisten, que imbrican sus vidas con las historias que cuentan. Para mal o para bien. Con sufrimiento muchas veces. La confirmación de esa elección es la lección.
Más en general, ¿qué implica hacer periodismo desde un territorio como la Patagonia en el que converge una historia nacional de despojo pero también de resistencias?
Me parece muy interesante hacer periodismo en un territorio en disputa. En disputa territorial, de proyectos ambientales, energéticos, culturales. Bajo esa tensión surgen muchas historias que creo necesario que se narren desde los territorios. Y que se narren bien. Por eso desde la Fundación de Periodismo Patagónico trabajamos mucho sobre las capacitaciones e impulsamos una Diplomatura en Narrativas Creativas de No Ficción junto a la Universidad Nacional de Río Negro.Históricamente la Patagonia fue narrada desde afuera: los cronistas de la colonización, de la llamada Conquista del Desierto, de las expediciones científicas con mirada eurocentrista, y en el siglo XX con el proceso de consolidación de un sistema de medios nacional híper concentrado en las grandes ciudades y unitario en su concepción.
Por supuesto que siempre hubo quienes narraron las tensiones de la región desde los territorios, y que hay una historia contada que no logra permear los medios concentrados. Pero la disparidad de recursos, de estructura, de capacitación nos puso históricamente en desventaja. Apostamos -y hablo en plural porque somos muchos y muchas- a cristalizar un periodismo situado y de calidad para que las audiencias -regionales, pero también nacional y desde el exterior- elija leernos.
En ese marco, ¿qué podés contar acerca del medio que dirigís?
En Estos Días es la plataforma de periodismo narrativo de la Fundación de Periodismo Patagónico y del Laboratorio de Periodismo Patagónico que conformamos con la Universidad Nacional de Río Negro. Desde hace varios años trabaja en la conformación de una red de cronistas del sur, para narrar estos territorios. Es una estructura mínima que estimula el ejercicio del periodismo narrativo como herramienta para contar las historias de este lugar. Con los pies en el barro pero con una mirada humanista, universal, y con perspectiva de derechos humanos. Hemos publicado grandes crónicas, historias muy profundas y muy bien contadas.

Hay en potencia un mapa emocional de nuestra región, estructurado sobre esos relatos. Y cuando hablo de región incluyo también el sur de Chile. Compartimos con medios y colegas de ese país las mismas inquietudes, tenemos los mismos problemas, y vivimos en una región en la que históricamente la Cordillera de los Andes era un lugar de paso para quienes vivían aquí antes de las campañas genocidas en Argentina y Chile. Así es que no creemos en los artificios fronterizos y trabajamos por igual con cronistas de ambos países. Además publicamos los textos ganadores del Concurso de Crónica Patagónica que realizamos cada año y que ya llegó a su séptima edición.
Tomás Eloy Martinez alertaba en su Decálogo del Periodista sobre el peligro de transformarse en un simple mensajero de intereses de grupos privados, hoy diríamos de los grupos concentrados contra las mayorías populares. ¿Cómo ves el panorama del periodismo en tiempos de Milei?
Lo veo materialmente complejo por la precarización laboral, los sueldos miserables, el multiempleo, la tentación que para muchos parecen ejercer las nuevas plataformas que terminan reproduciendo propietarios, formatos y relaciones laborales injustas, y por el riesgo real que hoy significa el avance represivo contra la cobertura en las calles. Además, cuanto más pobres son los medios quedan más a merced de la extorsión publicitaria del Estado nacional y los provinciales, y las grandes empresas con intereses en disputar lo que todos gustan en llamar “batalla cultural”.
Por otro lado, me parece que esta experiencia política tan extrema ha llevado a periodistas que bien podrían darse a formar el grupo “Los Equidistantes de Siempre” a descubrir la represión, la explotación capitalista, las injusticias del Poder Judicial. Bueno, bienvenidos.
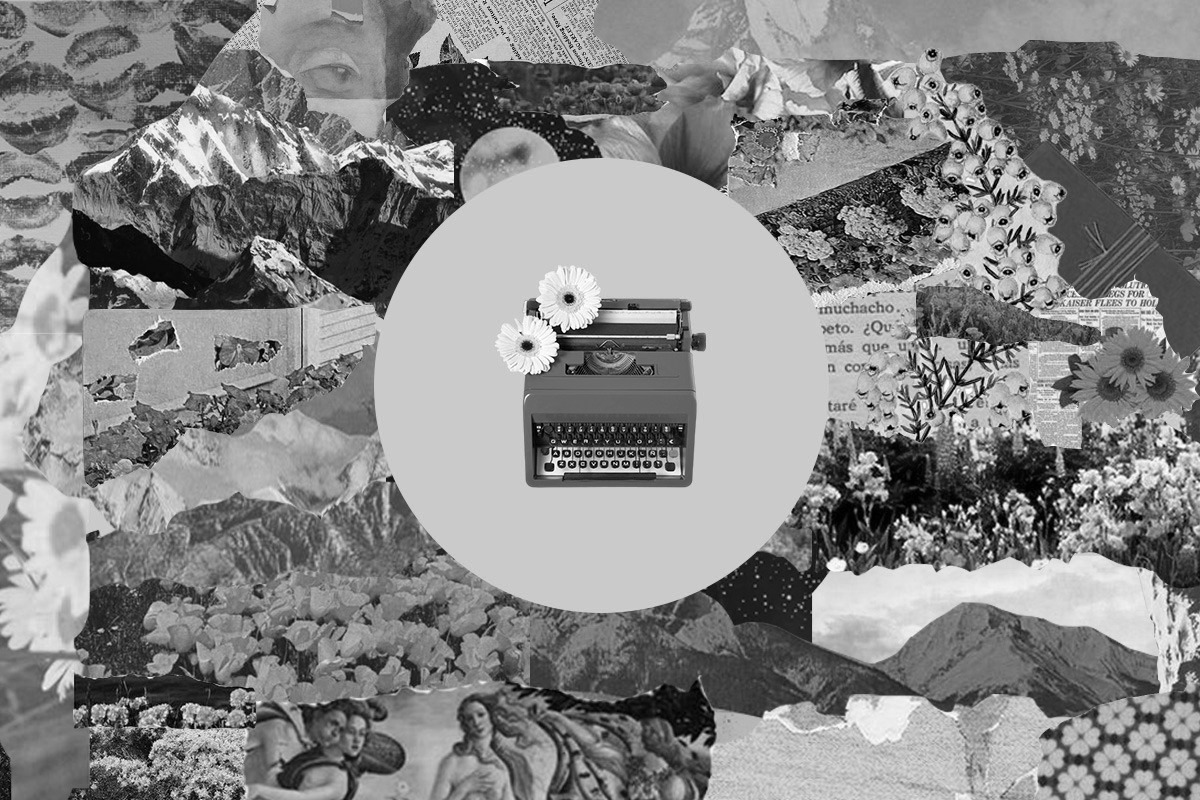
Al mismo tiempo veo este contexto como desafiante en términos de la necesidad de analizar cómo contar un momento y un lugar que no estaba en nuestros planes. Digo, cómo superar la perplejidad de que una mayoría haya elegido como Presidente a una persona con un claro desequilibrio mental y emocional, y cómo eso se traduce y cristaliza en vínculos -personales, sociales, políticos- marcados por la agresión, la competencia, el desprecio.
El aspecto represivo del Gobierno tiene un capítulo especial en los ataques directos e indirectos a la prensa, buscando restringir la cobertura y registro de aquello que no quieren que se sepa. Desde causas penales contra reconocidos periodistas hasta ataques físicos potencialmente letales a fotorreporteros, con el caso de Pablo Grillo como extremo. ¿Qué creés que trajo de “nuevo” o qué aspectos profundizó esta gestión en lo que hace a la histórica criminalización de protesta social?
Creo que superaron cierto complejo de culpa que otras experiencias represivas en democracia tuvieron hasta ahora. La criminalización de hoy -y su correlato represivo- no sólo se hace a cielo abierto, sino que se promociona, se publicita y se utiliza como mensaje para mejorar performances electorales.
Argentina tiene una rica tradición de periodismo de opinión desafiado por las transformaciones tecnológicas, la precarización del oficio. En ese contexto ¿cuál es el lugar de la crónica o el periodismo narrativo?
Profundizar, investigar, ir al detalle. Tratar de conmover, de develar. También Eloy Martínez decía -y lo voy a parafrasear mal- que para sensibilizar narrando por caso un tsunami no había que dar el detalle de cuántos muertos, cuántos kilómetros tierra adentro ingresó el agua y cuántos autos quedaron flotando, sino contar la historia de una madre que perdió todo, el detalle de su drama, y que el zoom sobre esa historia es la que puede darnos conciencia sobre la magnitud de la tragedia. Es clave un reporteo sensible, con todos los sentidos puestos al servicio de entender una historia, sus protagonistas, sus sueños.
¡Compartir esta nota!

Liliana Calo
Historiadora. Escribe y realiza entrevistas para La Izquierda Diario: La Izquierda Diario es un periódico en línea que publica noticias y artículos de opinión. El periódico fue fundado por el Partido de los Trabajadores Socialistas de Argentina.
«Más Entrevistas»
Santiago Rey
Entrevistas Escribe desde la Patagonia región de resistencias, de las retratadas por Osvaldo Bayer y
Exequiel Svetliza
Entrevistas ¿Dónde nace tu amor por las palabras? Mis abuelos paternos eran de Ceres, un pueblo
Lean Albani
Entrevistas A veces pienso a los y las periodistas como ascetas: personas que renuncian a





Leave A Comment